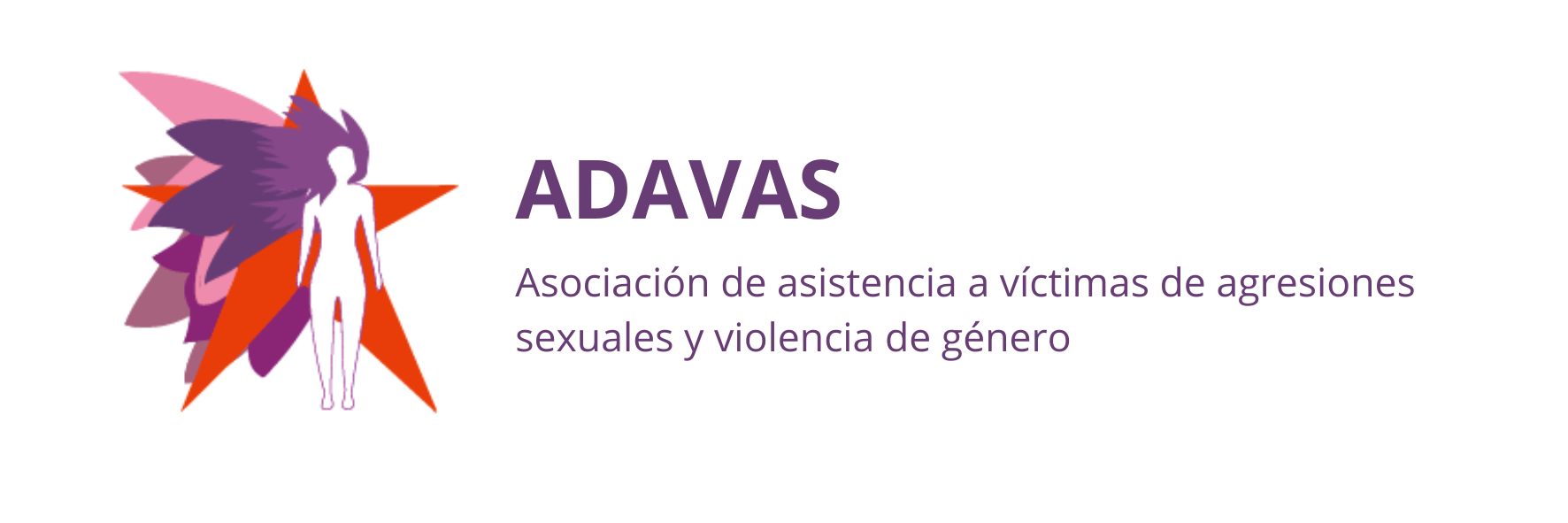Por María Márquez Guerrero
Universidad de Sevilla
Todo el mundo sabía que el asesino de Victòria Bertran era un maltratador; así lo repiten las noticias, que recuerdan que el homicida, ex pareja de la víctima, era un periodista famoso con logros memorables. Los diarios nos informan de su largo currículo y de una grave operación de corazón de la que había logrado salir con vida. Él, que no se resignaba a la separación, se sentía tan legitimado en su obsesión por ella que días antes de terminar violentamente con la vida de ambos escribió un artículo: ‘La sort de morir agafant la ma estimada’ [La suerte de morir cogiendo la mano querida]. Adornado con el tormento de una pasión no correspondida, y con la vulnerabilidad de quien padece una enfermedad mortal, el discurso sobre el perfil romántico del asesino justificaba y atenuaba la trágica realidad hasta invisibilizar casi por completo la falta de humanidad de quien premeditó el asesinato, escribió una nota explicativa y disparó certeramente a la mujer con una escopeta de caza. De Victòria, en cambio, apenas sabemos nada: que trabajaba como médica en el Consorci d’Atenció Primària de Salut del barrio barcelonés de Les Corts, y que no llegó a su trabajo el día 19. Solo el detalle, ocurrido diez años antes del terrible suceso, de la madre de Victòria pidiendo auxilio al escritor Quim Monzó –“Quintà está loco y tengo mucho miedo por mi hija”- nos permite presentir el infierno helado de todas las mujeres maltratadas que viven y duermen con sus asesinos. Y nada más. Un silencio denso protege, como un velo de vergüenza y de culpa, la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares.
Llama la atención la diferencia en el tratamiento mediático del terror según sean unos u otros los muertos. No es igual ser asesinado en París, en New York o en Siria, si eres negro o blanco, hombre o mujer. Las crónicas del terrorismo global que sufrimos se caracterizan por el espectáculo del escándalo: gritos, sirenas, movimientos vertiginosos de cámaras; testimonios directos de gente arrastrada por el pánico; la repetición abrumadora de los sucesos en largos programas especiales de horas o días: un eficaz despliegue mediático, policial e institucional que implica la ejecución de drásticas medidas, no selectivas, que terminan de un plumazo con libertades y derechos para proteger la seguridad de los ciudadanos: ¿una reacción proporcionada a la brutalidad del daño?
Sin embargo, cuando se informa del terror universal y transversal del machismo, el relato cobra otro ritmo: ensordecen las estridentes sirenas, la periodista lamenta con voz grave y gesto sombrío la cadencia lenta pero implacable, fatalmente previsible de los asesinatos. Después de contar brevemente las circunstancias particulares del homicidio, los informativos recuerdan el número de “muertas a manos de su pareja” durante el presente año o trimestre y comparan la cifra con la de años anteriores; en algún ilustrativo diagrama nos hablan del tanto por ciento de denuncias en relación con los asesinatos y algunos datos estadísticos más, todo con la distancia fría de lo analógico. Le sigue el testimonio de algún político que “condena rotundamente” “esta situación” y reclama medidas preventivas, de protección, de sensibilización y de atención para lo que “constituye una auténtica lacra social” hablando con el tono monocorde del que sabe que los recortes presupuestarios harán inviable cualquier medida. En los últimos tiempos, se dedica una ingente cantidad de tiempo y trabajo para “personalizar”, estudiar cada caso concreto, analizar los perfiles psicológicos de los asesinos para ver en qué situaciones es necesaria la protección. No basta con las denuncias. El 44% de las mujeres asesinadas durante este año habían denunciado.
Si en lugar de las 866 mujeres muertas –contabilizadas solo desde el año 2003: antes, los asesinatos machistas no disponían de concepto ni de cómputo- hubieran sido asesinados 866 policías, médicos, políticos, abogados…, todas las alarmas sociales e institucionales se habrían disparado y el Gabinete de Urgencia del Gobierno habría implementado automáticamente medidas propias de un estado de excepción. Pero no ocurre así. En la práctica, el feminicidio sigue tratándose como una cuestión íntima, privada, aunque se acumulen cientos de casos y, en las tertulias, se reconozca la influencia de difusos factores socioculturales.
El encubrimiento de la violencia estructural contra la mujer no es inocente. Nos referimos a la existencia de operaciones discursivas que ocultan ciertas realidades a través de un uso lingüístico manipulador, por supuesto siempre a favor de determinados intereses. Mencionar “la tensión que había en ese hogar” para ocultar un maltrato, utilizar impersonales como “se ha encontrado muerta una mujer a manos de…”, hacer alusión al alcohol o a la desesperación, la soledad o el estado de abatimiento del maltratador, mostrar imágenes de la mujer en actitud sugerente, incluso utilizar el hecho de retirar la denuncia… son formas de eludir la responsabilidad del asesino. En la práctica, la invisibilización supone la imposición del punto de vista del grupo dominante sobre el de los dominados. En la medida en que el discurso omite o tergiversa la realidad de los sujetos dominados, es un acto de agresión, exclusión u ostracismo simbólicos que en sí mismo ya puede conceptualizarse como “violencia epistémica”.
Los procesos de encubrimiento suelen aplicarse a grupos sociales discriminados o sujetos a relaciones de dominación, como las mujeres, los negros, los pobres, y, en general, a cualquier individuo que se encuentre en una posición de desigualdad con respecto a otro que ostenta el poder (Goffman). Y no se trata de la existencia de una deliberada misoginia o de un propósito meditado de negar la realidad, pues muchos de estos actos suelen ser inconscientemente realizados por sus autores, que comparten los valores etnocéntricos, de género y sexualidad dominantes. Los medios enmascaran la violencia estructural contra la mujer al no profundizar en las causas históricas y culturales de la desigualdad entre los sexos, que es la base sobre la que se levanta y se mantiene. Pero no solo los medios ocultan, todos asentimos ante los hechos, nos encogemos resignadamente de hombros y miramos con pena hacia otro lado. El silencio es la manifestación más evidente del sentimiento de indefensión ante la dominación. Bajtín detectó el miedo en la cuna misma del poder como herramienta por excelencia para mantener el dominio. Hablamos de un miedo atávico, “cósmico” (R. Otto), “sublime” (Kant), “un miedo frente a lo materialmente inmenso y al poder indefiniblemente material”, un miedo “usado por todos los sistemas religiosos para negar a la persona y su conciencia” (K. Hirschkop).
A diferencia del miedo cósmico, este miedo ante el poder mundano puede ser fabricado, construido y transmitido culturalmente. El sentimiento de vulnerabilidad traza alrededor de la víctima un círculo de soledad casi infranqueable, pues ese temor soterrado es compartido por familiares, compañeros y amigos, quienes, expulsados de la aterradora intimidad, no se asoman al abismo y callan. Por otra parte, el maltrato activa retrospectivamente estructuras mentales profundas de vergüenza y de culpa que impiden la toma de conciencia y convierten a la víctima en rehén de sí misma. No hace falta documentar las abundantes fuentes, religiosas y paganas, que vinculan el origen del deseo sexual prohibido a la figura de la mujer: desde el Antiguo Testamento, la mujer* engañada y seducida por la serpiente es la causa del pecado.
Y fallan las redes que podrían darnos protección. La persona que se siente inferior, diferente frente al grupo dominante, sabe que el estigma, esa indeseable diferencia que percibimos, lleva al rechazo y al aislamiento del individuo estigmatizado (Goffman). De ahí que no sea extraño que por parte de las propias mujeres, en tanto que estigmatizadas, haya un encubrimiento de las “vergonzosas” señas de identidad, y de la propia condición de subordinada. La adopción de un patrón “masculino” de conducta, con el consiguiente encubrimiento de lo “femenino”, es reflejo de una alienación que tiene su origen en el deseo de adaptación e integración. Así se explica que algunas mujeres prefieran ser llamadas médico o juez en lugar de médica, jueza. Por eso podemos hablar también de un machismo femenino (García Mouton) que reproduce estereotipos y legitima conductas de sometimiento y violencia hacia la mujer, por ejemplo a través de la propia ideología asumida del “amor romántico”, levantado sobre rígidos estereotipos de género.
La revisión de estos esquemas conceptuales es una tarea muy costosa y muy lenta. Las resistencias son visibles en las reacciones que han movilizado el concepto y la expresión “violencia de género” o el propio término “género”, que han sufrido el rechazo de la RAE, a pesar de ser, o quizás por ello, un magnífico ejemplo de visibilización, pues permite distinguir lo que en la diferenciación entre hombres y mujeres es sexo biológico y lo que es construcción social. La resistencia a las palabras refleja el apego a los estereotipos, a los esquemas conceptuales a través de los que nos hemos pensado y nos vivimos como mujeres y hombres. En este sentido, el encubrimiento del estigma por parte de las mujeres es un factor poderoso que merma la capacidad de apoyo y solidaridad mutuos. Ocurre que reconocer el carácter social y cultural de la violencia contra la mujer es asumir la responsabilidad que todas y todos tenemos en la transmisión de las condiciones que la posibilitan. Ni el miedo ni el escepticismo pueden ser ya una coartada. No podemos callar, “… porque el silencio / cobarde apaña la maldad que oprime”.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/18893/muertas-no-asesinadas/